Una sociedad tecnológica con cuerpo y alma
Los sistemas educativos han roto los puentes entre las enseñanzas científico-técnicas y las humanidades
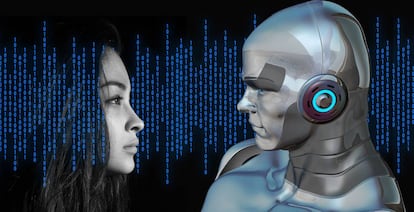
El mundo en que vivimos es un mundo caracterizado por la tecnología y su sobreabundancia, pero es, al mismo tiempo, un mundo desigual, posiblemente tan desigual como los que le han precedido en la historia. Y la sobreabundancia tecnológica no es ajena a la materialización de tanta desigualdad. Desigualdad entre sociedades avanzadas y subdesarrolladas, pero también desigualdad en el interior de las sociedades avanzadas. El mundo globalizado, intensivo en la utilización de tecnología, no es necesariamente un mundo mejor. Y dado que a lo largo de los tiempos se ha supuesto siempre que el conocimiento y la profundización en el mismo contribuirían a la felicidad general, merece la pena preguntarse qué está pasando para que no sea así.
Las tecnologías son una prolongación de las manos, de la capacidad de hacer de los humanos. Podría decirse que en su conjunto constituyen el cuerpo de la humanidad, un cuerpo que ha crecido fabulosamente a lo largo del tiempo y, sobre todo, en los últimos dos siglos. Estamos hablando de un homo faber con una potencialidad a la que es difícil poner adjetivos. Todo ello es fruto y consecuencia de un desarrollo del conocimiento científico permanentemente acelerado y situado en una lógica por una parte globalizada (lo que permite una enriquecedora comunicación que acelera el proceso aún más) y, por otra, desconocedora de límites para sus objetivos.
Junto al conocimiento científico, hay otro tipo de conocimiento, formas de trabajar de los cerebros humanos que no tienen que ver con, o, al menos, no dependen de, las capacidades y las necesidades del hacer, de la relación conquistadora con la naturaleza. Se está hablando del pensamiento filosófico y de la creación artística; de reflexión y sentimiento. O, si se quiere, del alma de ese cuerpo del que se hablaba. Un alma que hay que entender como espíritu y capacidad de reflexión y contemplación, no en el sentido de inmortalidad y transcendencia que se aplica desde un punto de vista religioso. Un alma cultivada también, qué duda cabe, por muchos de quienes fabrican y hacen posible el cuerpo.
En lo que aquí nos importa, lo que conviene hacer notar es que, mientras el cuerpo ha adquirido las gigantescas proporciones comentadas, el alma se mantiene como era más o menos en la época de Platón y Aristóteles. Naturalmente, no se está diciendo que no se haya evolucionado desde aquellos tiempos de la Grecia clásica, sino que todos los logros de tal evolución se han mantenido en el nivel de influencia (o bastante menos aún) que el que entonces tenían en las sociedades. De ello se desprende una desproporción monstruosa entre las realidades y las posibilidades del hacer y la capacidad de reflexión sobre lo que se hace. Que nadie se escandalice si vienen a la mente aquellos tremendos dinosaurios de enorme cuerpo y diminuto cerebro.
Y la reflexión ha de centrarse no tanto en los cómos, que están bien a la vista, como en los para qués. En unas cuantas décadas, hemos conseguido acumular un potencial destructivo capaz de terminar con la vida en el planeta, un cambio en la lógica climática (aún no reconocido por muchos poderes efectivos) de efectos tan dañinos como las bombas nucleares, y, lo último, pero no lo menos importante, unos sistemas de información, de momento no regulados y no se sabe si regulables, en los que la verdad y la mentira tienen las mismas oportunidades de llegar masivamente a las gentes, lo que les convierte en máquinas potenciales de odio e irracionalidad. Junto a tantos riesgos potenciales, la aplicación de las tecnologías disponibles y de aquellas previsibles abre tantas posibilidades de mejora en el vivir de los humanos (que en definitiva es lo que cuenta) que solo se puede enmudecer. Volviendo al comienzo de este párrafo, no importan tanto los cómos, que vendrán dados por la dinámica del conocimiento aplicado, como los para qués.
Frente a ello, el llamado pensamiento humanístico, en todas sus formas, es decir, la filosofía, la literatura, las artes, la capacidad de abstracción frente a lo concreto e inmediato, florecen en cenáculos que cada vez tienen menos que ver y menos contacto con la realidad social que les rodea. Claro que se dice, claro que se grita, claro que se reivindica…, pero ¿a quiénes llega?, ¿quién lo lee?, ¿quién lo trasmite a sus próximos? No es que no haya comunicación entre ambos mundos, que la hay, pero esta comunicación es débil y, sobre todo, responde a dinámicas diferentes y con escasas posibilidades de confluencia real.
Todo parte de unos sistemas educativos que han roto los puentes entre las enseñanzas científico-técnicas y las llamadas humanidades, como si fueran incompatibles, cuando son dos dimensiones indispensables y complementarias de los seres humanos. El optimismo, ese optimismo al que es pecado renunciar, nos indica que es urgente fabricar lugares de encuentro entre ambos mundos, sin prejuicios y con los pies en la tierra.
Lugares de debate realista sobre la deriva de la civilización tecnológica, desde dentro de ella, conociéndola y sabiendo de su potencialidad. Un debate para participar en el cual solo es exigible un cierto nivel de buena fe. Nada puede esperarse ni de los reaccionarios de los paraísos perdidos ni de los fanáticos de la novedad por la novedad. Porque no se trata de poner puertas al campo, sino de abrir caminos en él.
Jesús Rodríguez Cortezo es Miembro del Foro de Empresas Innovadoras