Cuatro meses de mayo, cuatro años de reinado
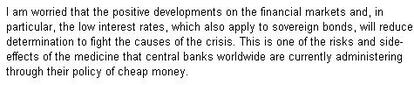
Fue el domingo 9 cuando, a cambio de una presunta intervención europea, España aceptó la tutela económica. Tres días después el presidente del Gobierno daba cuenta del inicio de una época oscura. Aquello parecía un quid pro quo (yo te rescato, tú te ajustas), y los mercados lo celebraron como el cerrojazo a la crisis con una fuerte subida del 10%. El ajuste prometido por Salgado no era para tanto (un 1,5% del PIB). El cambio de verdad fue mucho más profundo.
Quedó claro entonces que se podía gobernar a voluntad los países del Sur, siempre y cuando el mercado apretase suficientemente el cuello. Y el mercado apretaba, sí, porque el programa de compras de deuda del BCE se aplicó con cuentagotas y el fondo de rescate encalló en mil reticencias legales.
Este complejo ecosistema resultó un paraíso para la especulación: todo lo que se desplomaba la deuda española subía la deuda alemana. Los riesgos eran muy limitados: los dos activos cotizan en la misma divisa y, como la propia elite europea ya había dejado claro por la vía de los hechos que su intención no era acabar con la crisis, el “riesgo” de que todo se arreglase era cercano a cero. Rara vez quien obtiene un gran poder sobre otros renuncia a él.
No sé si era la intención inicial. Desde luego, sí fue la intención final. Cayeron sin elecciones mediante, y con la bendición europea, los de Italia y Grecia, se modificó en agosto la sacrosanta Constitución española. Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, reconoce en esta extrevista (en el diario Bild) estar preocupado porque la crisis de deuda se está resolviendo. Es de hace un año.
En mayo de 2011, los resultados de la operación eran ya patentes: Irlanda había pedido el rescate, Portugal estaba en ello y Grecia, apenas un año después de su “rescate”, necesitaba una quita de la deuda. Con un fondo de rescate de limitado alcance y un BCE dimisionario, la artillería ya apuntaba a España. Por si fuera poco, Jean Claude Trichet escribió una de las páginas más lamentables de la historia del BCE subiendo tipos de interés en julio de ese año. Tras un verano y un otoño dramáticos, el mismo Trichet evitó la ruptura del euro regando con dinero la banca europea a principios de diciembre. Por cierto, ese julio de 2011 reestrené Lealtad, 1 con una entrada que no me resisto a dejar de enlazar. No era España o Italia, era el euro.
Aquel mayo de 2011 fue también el mayo del 15-M.
Pasamos otro año. Mayo de 2012 es la caricatura de la crisis de deuda. Hacía un mes que el Gobierno había anunciado, a última hora y vía comunicado de cinco párrafos , un recorte de 10.000 millones en sanidad y educación, un ilustrativo ejemplo del deterioro económico, político, democrático y moral de esta crisis. El caso Bankia estalla de forma esperpéntica ese mismo mayo y el Gobierno se veía obligado a enmendar la reforma financiera que había aprobado hacía pocas semanas. El rescate de España estaba al caer. Y no por falta de reformas, sino por un sector financiero que la troika solo le preocupaba en un sentido: que los acreedores de la banca irlandesa y española cobrasen hasta el último céntimo, a costa del contribuyente si es menester.
El rescate (que al parecer nunca existió) tampoco fue suficiente, y agosto, con la zona euro a punto de implosionar, Mario Draghi hizo lo que podía haber hecho mucho antes, y no quiso: decir que no permitiría la ruptura del euro. “Whatever it takes”. Con una frase, acabó la crisis de deuda.
Después de eso, todo se vuelve menos interesante. De hecho, en mayo de 2013 las cosas se iban poniendo en su sitio. El FMI había constatado que los efectos de los recortes sobre el crecimiento son mucho más severos de lo esperado. En 2010, recordemos, se hablaba de austeridad expansiva, quizá el crecepelo de peor calidad que se haya vendido nunca. Bruselas no reconoció su error oficialmente, pero esa misma primavera relajó el absurdo calendario de objetivos nominales de déficit que tanto daño había hecho. El estudio de Reinhart y Rogoff sobre la relación entre el exceso de deuda y el crecimiento se había demostrado erróneo. La economía, por su parte, empezaba a dar señales de haber tocado fondo, o de hacerlo en un futuro cercano.
¿Y mayo de 2014? Ya no hay crisis de deuda, más bien al contrario: España paga la deuda a 10 años a tipos mínimos históricos, similares a los de países con triple A. Grecia incluso de vez en cuando vende deuda en los mercados y Portugal va a salir del rescate. Los tres países tienen graves problemas económicos, muchos más que antes de empezar. España ha reequilibrado sus cuentas a medias: el déficit público era en 2009 del 11,1% y en 2013 del 7,1%; el déficit por cuenta corriente del -4,8% ha sido eliminado. Ha saneado su banca y practicado una devaluación salarial por las bravas.
El coste de todo esto ha sido la pérdida de casi dos millones de puestos de trabajo desde mediados de 2010, el 10% de los ocupados. Hay más de dos millones de parados de larga duración, con un encaje en el mercado laboral extremadamente complicado. La población en riesgo de pobreza, claro está, ha aumentado. Y yo, si fuese un poco más cándido, podría creerme la versión oficial de que las reformas eran necesarias. Pero en el marasmo de alusiones a la cigarra y la hormiga, odas al sacrificio, metáforas expiatorias y demás, me surgen demasiadas cuestiones sin resolver. Reformas necesarias, sí.¿Para qué? ¿Para quién? ¿Era necesario el pánico para poder así aprobar la reforma laboral, o era necesaria la reforma laboral en sí misma? ¿Cuáles son los fines y cuáles los medios? ¿Por qué las reformas necesarias siempre se explican a posteriori? ¿Por qué todas lo son? ¿Qué será lo necesario a partir de ahora? ¿Quién lo define? Sigo sin saberlo.
Por cierto, este mayo no hay gente acampada en Sol o el bajo Manhattan. Pero el libro más vendido en EE UU es la tesis sobre desigualdad de Piketty.