María Velasco (infectóloga): “El sarampión es muchísimo más contagioso que la covid: una persona puede infectar a 60”
La portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) recalca la importancia de la vacunación, sobre todo en la dosis de recuerdo donde no se llega al 95%


En lo que va de 2025, España registra ya más de la mitad de casos de sarampión contabilizados en 2024, y es el segundo país europeo con más contagios tras Rumanía. La infectóloga María Velasco (Segovia, 1967), portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), asegura que no es una situación de riesgo elevado, “los casos son puntuales, importados”, pero sí de alerta alta. La también presidenta del Grupo de Estudios de Patología Importada (GEPI) de dicha sociedad SEIMC y coordinadora de la Unidad de Investigación y Facultativo de Infecciosas y Medicina Tropical en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón pide aumentar la vacunación.
P. España es el segundo país europeo con más casos de sarampión, ¿es para alarmarse?
R. No es que tengamos un riesgo elevadísimo, pero es una situación para tomar medidas de precaución, sobre todo, en lo referente a la vacunación, actualizar el calendario en los viajeros, y de sospecha diagnóstica. Es la enfermedad más contagiosa, pero tiene una vacuna muy eficaz. En España somos un país libre de sarampión desde 2016, certificado [por la OMS] como tal, y tenemos unas tasas de cobertura muy buenas, rozando el 95% en la segunda dosis y más del 97% en primera.
P. ¿A qué se debe su reaparición?
R. A raíz de la pandemia y de la circulación de personas sin vacunar, se están viendo algunos casos importados y otros secundarios, que provienen de los importados. En lo que llevamos de 2025 hemos tenido 110, la mitad de los registrados en 2024, según la información de los primeros dos meses [123 ya en marzo]. Tenemos alrededor países con unas incidencias muy elevadas, Marruecos y Rumanía, que en los últimos dos años han tenido brotes de más de 20.000 personas infectadas y con algunos muertos. Eso unido a países con una buena infraestructura sanitaria pero que no se vacunan, como Reino Unido e Italia, desde donde hemos recibido también casos importados, hace que tengamos esa posibilidad de que se disemine el virus.
P. ¿Desde cuándo se observa este repunte?
R. Ya había casos antes de la pandemia, pero 13 o 14 al año. En los años de la covid, no hubo notificación ni vigilancia ni posibilidades de contagios por las medidas de aislamiento, pero desde 2023 tenemos un ascenso logarítmico. No es que tengamos muchísimos, se pueden controlar, pero esta tendencia es para que lancemos un mensaje sobre la importancia de la vacuna, y para estar alertas.
La tubercuosis, una bacteria no un virus, y el dengue son otras enfermedades en aumento
P. ¿Ha habido muertes a la fecha en España?
R. No, en otros países sí. En Marruecos, Rumanía y Estados Unidos, que tiene el doble de casos que nosotros y tuvo uno muy mediático de un niño en Texas que no estaba vacunado [esta misma semana falleció otro por este motivo].
P. ¿Cuál es el perfil del paciente?
R. Son no vacunados en su mayoría. La vacunación es a los 12 meses, por lo que la mayoría de los casos son en niños menores de un año o de cinco (48%); en mayores de 15 años, el 30%. En el personal sanitario son secundarios por atender a uno índice.
P. Ante este auge, ¿se aconseja adelantar la dosis en los niños?
R. Es una decisión muy política y de salud pública. Dependiendo del número de casos, de la logística y del momento mejor para el desarrollo de la inmunidad, se puede indicar adelantar la vacunación [como hizo la Comunidad de Madrid este año, que anticipó la dosis de recuerdo de los 4 a los 3 años]. De hecho, antes, en España, era a los 15 meses y se ha adelantó por un brote que hubo hace casi 20 años por unos niños británicos que estaban sin vacunar y fueron a guardería y contagiaron a muchos otros.
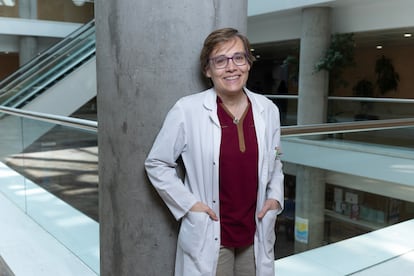
P. ¿Qué síntomas presenta?
R. Tiene un periodo de incubación de entre 7 y 21 días. Siempre da síntomas: fiebre, exantema o lesiones cutáneas, se enrojece la piel como un ras, que afecta también a las mucosas dentro de la boca: las manchas de Koplik son típicas; da malestar, rinorrea (congestión nasal con mocos), afectación ocular y un cuadro de escalofrío, que puede durar alrededor de una semana. En el periodo de incubación, que es de cuatro días antes de que aparezca las manchas cutáneas, el paciente contagia por vía área, por gotitas, como la covid, y es muchísimo más contagiosa: una persona puede llegar a infectar a 60.
P. ¿Qué complicaciones pueden surgir?
R. Las más frecuentes son otitis, neumonía, diarrea y, más raras, las afectaciones del sistema nervioso central, encefalitis, que es una de las causas de muerte, así como el cuadro respiratorio. En las personas que están vacunadas o que tienen defensas puede aparecer un cuatro atípico difícil de diagnosticar, no aparece el exantema, o es más leve, y tienen una afectación respiratoria. Por eso hay que mantener una alerta alta.
P. ¿Qué grupo de población está más es riesgo de padecerlas?
R. Las personas con más riesgo de sufrir cuadros graves son las que tienen defensas bajas, los inmunodeprimidos, y en el caso de personas con VIH, aquellas con menos de 200 CD4 [linfocitos].
Si no se controla y empezamos a tener casos autóctonos, podemos perder el certificado de eliminación del virus
P. ¿Cuál es la terapia habitual?
R. Es un tratamiento sintomático, con paracetamol e hidratación. Evitar el contagio, aislamiento con mascarilla y guantes; tener cuidado dónde se tiran los pañuelos, que haya una papelera específica; y lavarse bien las manos con toallas desechables constantemente. Los cuidadores también deben tomar medidas de protección (mascarilla, lavado de manos). Se puede diagnosticar con anticuerpos o con muestras de sangre, orina y faringe. Las pruebas diagnósticas en este contexto pueden dar falsos negativos, sobre todo en personas ya vacunas o que pasaron el virus. Si hay complicaciones [graves], tiene que ir al hospital.
P. ¿Hay que subir la tasa de cobertura?
R. Estaría bien aumentar un poquito la de la segunda dosis porque no llega al 95%, es del 94,5%. La inmunidad de rebaño en el sarampión se considera a partir del 95%. Además, empiezan a surgir algunos movimientos de personas que no ven con buenos ojos la vacunación. La de sarampión se ha asociado a muchos efectos secundarios, como el autismo, la polioencefalitis, sin embargo, en personas no vacunadas, el riesgo de encefalitis es de uno por cada 1.000 infectados, y en vacunados, de uno por cada un millón. El beneficio-riesgo queda patente. Es un acto grave de egoísmo no vacunarse.
P. ¿Se adoptado alguna medida desde España para hacer frente a los casos importados?
R. Que yo sepa, no. En los centros de vacunación internacional, además de las dosis para enfermedades que son endémicas en algunos países, como la fiebre amarilla, se debería reforzar el calendario vacunal habitual.
Disponemos de una vacuna contra el dengue, que no está financiada, y en breve se lanzará otra para la chikungunya
P. ¿Se puede revertir la certificación de erradicación del virus si los brotes van a más?
R. Los casos son puntuales, no tenemos una circulación endémica del virus. Evidentemente, si no se controla y empezamos a tener casos autóctonos, con una cepa que se transmite de forma intensa, podríamos perder el certificado de eliminación. Pero no parece que, ahora mismo, esa sea la situación.
P. ¿A qué otros virus estamos expuestos?
R. A la tuberculosis, que no es un virus sino una bacteria. Después de la pandemia se ha visto un incremento de reactivación y nuevos casos por la falta de estudios de contactos y vigilancia en ese periodo. También a los arbovirus, el dengue, sobre todo, la chikungunya y el virus del Nilo, importado, pero hay ya circulación endémica en algunas zonas de España. Acaba de salir la vacuna del dengue para personas en riesgo y no está financiada, cuesta 100 euros y son dos dosis en tres meses. También se lanzará otra contra la chikungunya.
P. ¿Cómo afectan los recortes de Estados Unidos a los programas de inmunización en países en vías de desarrollo para combatir y erradicar esta y otras enfermedades?
R. En algunos virus como el VIH va a tener un impacto tremendo. En el caso del sarampión, si se deja de vacunar, vamos a tener más casos todavía, y en los países donde hay menores coberturas va a ser más complicado, va a haber más enfermos y más probabilidades de casos graves. En otras enfermedades que no tienen vacuna, pero sí tratamiento o prevención, como el VIH, el dejar de recibir fondos significa que nos podemos retrotraer a situaciones de hace 20 o 40 años cuando morían muchísimas personas por esta patología. De hecho, en la OMS van a reducir un 20% los funcionarios, esto tiene repercusión directa en todas las enfermedades que están controlando y tratándose gracias a estos programas.